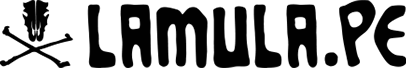Integración energética en Sudamérica: la necesidad de abandonar la retórica
Por Ignacio F. Lara, PhD [Asuntos del Sur]*
El análisis del panorama energético mundial nos permite identificar tres áreas fundamentales en las cuales se enlazan las cuestiones ambientales, políticas, económicas y geoestratégicas. En primer lugar se destaca el devenir del mercado mundial de los hidrocarburos, que han sido -y continuarán a serlo en el futuro- los principales recursos energéticos utilizados. El notable aumento de la demanda mundial de energía es una de las tantas consecuencias del sostenido crecimiento de las economías emergentes -principalmente de China e India- en el escenario internacional. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (2010), la demanda mundial de petróleo llegará a los 105 millones de barriles al día en el 2030, lo cual representa un crecimiento anual del 1% entre 2007 y 2030, con un papel protagónico de los países en vías de desarrollo.
En segundo lugar, aunque no por eso de menor importancia, se destacan las mayores preocupaciones en materia de medio ambiente y cambio climático, particularmente en la correlación entre el consumo de energía y el impacto ambiental que éste genera en términos de emisiones de CO2. Según algunas proyecciones, las emisiones de CO2 vinculadas al consumo energético podrían aumentar un 1,5% anual entre 2007 y 2030, llegando a 40,2 millones de toneladas. El 75% de dicho aumento corresponderá a las emisiones de China (6 millones de toneladas), India (2 millones) y Medio oriente (1 millón), mientras las emisiones de los países de la OCDE disminuirán levemente gracias a la desaceleración de la demanda de energía y al mayor uso de fuentes alternativas a las fósiles. De este modo, cobra fuerza las iniciativas de instituir un régimen internacional para combatir el cambio climático, ligado principalmente a los esfuerzos de mitigación, más allá de los magros resultados de las últimas cumbres para debatir el futuro del régimen internacional climático.
Una tercera dimensión, que ha ganado fuerza como consecuencia de los eventos de Fukushima, se concentra en uno de los sectores más controversiales, dadas sus implicancias no solo a nivel energético, sino también ambiental y militar: el desarrollo de la energía nuclear. Si bien en los dos primeros casos se trata de tendencias ya presentes que se consolidarán en el futuro, aún no se puede evaluar con certeza cuáles mecanismos se dispararán en el ámbito de la energía nuclear para fines civiles. De todos modos, ya se puede apreciar un notable consenso en la sociedad civil para abandonar definitivamente el uso de dicha fuente energética, como las decisiones de Alemania y Japón de abandonar definitivamente la vía nuclear, e inclusive el rechazo a reactivar estos programas en el futuro, como lo demuestran los resultados del último referéndum italiano.
Sudamérica no ocupa una posición relevante, a nivel mundial, en ninguna de estas tres dimensiones. A excepción de Venezuela, que es un importante actor global en el mercado petrolífero, la región ocupa un rol marginal en términos de reservas, producción y consumo mundial de energía, así como también presenta bajos índices de emisiones de CO2 ligados al consumo energético[1]. Sin embrago, estos países tendrán que considerar las tendencias anteriormente descritas al momento de concebir sus políticas públicas energéticas.
Una de las opciones que ha sido mayormente sostenida por algunos gobiernos –principalmente por los países productores de hidrocarburos-, e inclusive por parte de instituciones regionales como la CEPAL, el BID o la OLADE, pone en primer plano no sólo los beneficios y la eficacia, sino la casi inevitabilidad de la opción integracionista. Frente al actual agenda energética mundial, Sudamérica poseería – según esta opinión- importantes ventajas para la definición de una agenda energética integrada que le permita a la región obtener un doble resultado: superar los actuales obstáculos en los respectivos mercados energéticos siguiendo las propias prioridades en este ámbito, y a la vez obtener los beneficios asociados que derivarían de un rol pro-activo en la agenda internacional sobre el cambio climático.
No obstante que los beneficios de la integración energética, en términos económicos y políticos, hayan sido ampliamente demostrados, resulta imprescindible el análisis sobre la factibilidad que un proceso de este tipo pueda concretizarse en la región, o al menos en parte de ésta. Si ya de por sí la integración energética se presenta como un proyecto ambicioso y no privo de dificultades, como lo demuestra su concretización gradual en la Unión Europea, en el caso sudamericano se agregan otras dimensiones que dificultan ulteriormente la realización de tal empresa.
En primer lugar se destaca la debilidad de los proyectos de integración regional. A pesar de la constante retórica triunfalista, que sostiene los importantes progresos en éste ámbito, la realidad demuestra que ni el Mercosur ni la Comunidad Andina de Naciones han logrado alcanzar los objetivos estipulados en sus tratados fundacionales. Los cambios en el contexto en los cuáles emergieron dichos procesos de integración regional han llevado al cuestionamiento de algunos de sus principios, como la centralidad dada al ámbito comercial, y a la redefinición de sus agendas. En el caso de la CAN, el abandono de Venezuela y la decisión de algunos de sus miembros de firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos se han traducido en un duro freno para el desarrollo de éste proceso. En el ámbito del UNASUR, a pesar que se sostenga que la energía es un pilar de la cooperación sudamericana, no se han registrado mayores avances, lográndose sólo declaraciones de buenas intenciones sobre el futuro en materia de integración energética.
A su vez, y como consecuencia de la frustración y los resultados poco convincentes de las políticas liberalizadoras de los años ’90, el inicio del siglo XXI ha visto la reaparición del nacionalismo y de los regímenes populistas en algunos países de la región. La renovada centralidad del Estado en el manejo de la economía nacional, que en mayor o menor grado ha sido experimentado por la mayoría de los países de la región, se ha visto notablemente profundizada en algunos casos. Pese a las posiciones que sostenían que la afinidad ideológica entre los países de la región habría llevado a un mayor empeño en los esfuerzos integracionistas, la lógica del interés nacional, el mayor énfasis en los aspectos ligados a la soberanía –como por ejemplo, respecto a los recursos energéticos- y las posiciones afines a la división maniquea amigo-enemigo postulada por algunos gobiernos de la región, no han exactamente contribuido a un mayor acercamiento de las diversas posiciones en materia de integración regional.
En el plano meramente energético los obstáculos no son menores. Los procesos de integración regional antes mencionados no han logrado impulsar, pese a algunos intentos en los años ’90, una mayor cooperación en ámbito energético ni la concretización efectiva de las disposiciones emanadas de sus órganos en esta materia –como los Memorándum del Mercosur en materia de gas natural y energía eléctrica. Sumada a la ya baja interdependencia energética y a la escasa interconexión física, en los últimos años se han repetido situaciones de tensión ligadas al suministro de energía, como lo demuestran los pedidos paraguayos de modificación de algunas disposiciones contractuales en lo que respecta a la gestión de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yaciretá. De no menor relevancia, las dificultades en el abastecimiento de gas natural que países como Chile y Brasil han afrontado, como consecuencia de los cambios en los mercados energéticos de los cuáles lo importaban (Argentina y Bolivia, respectivamente), han llevado a la búsqueda de una diversificación hacia otras fuentes, como el LNG.
Frente a lo que se ha apenas expuesto, es importante resaltar que no se entiende refutar la tesis sobre los beneficios ligados a la integración energética, sea ya en lo que respecta su dimensión técnico-económica como en las consecuencias a nivel político. El objetivo es, más bien, dejar en claro el exceso de voluntarismo –en ocasiones, vacío de contenido- de la retórica integracionista. Los desafíos energéticos que el contexto internacional pone de frente a los países sudamericanos son de una notable envergadura, y el modo en que dichos gobiernos decidan afrontarlos, sea a nivel nacional que regional, no sólo se repercutirá sobre las actuales economías nacionales, sino también sobre su futuro. Es de esperar que los decisores sudamericanos decidan abandonar la mera retórica para concentrarse en la práctica si es que la región apunta a jugar un rol de mayor protagonismo en el siglo XXI.
------------------
*Ignacio PhD, [Asuntos del Sur], investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y docente del curso "Procesos Políticos y Desarrollo Económico en Améerica Latina" en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán.